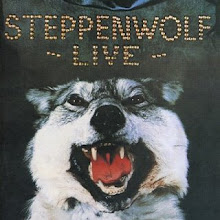A medida que los días de los festejos del Bicentenario se van alejando, crece mi impresión de que su recuerdo nos va a acompañar por mucho tiempo, y quizá totalmente aislado de la coyuntura y el clima político de esta época. La presencia masiva del pueblo en las calles, para dejar por un rato de ser solamente "gente" y reencontrarse consigo mismo, no va a ser algo fácil de olvidar (salvo que la actuación de la Selección en el Mundial de Sudáfrica provoque una decepción nacional de magnitud comparable...). Más aún viendo que ese pueblo ignoró olímpicamente las agorerías de tantos espantapájaros mediáticos, y demostró haber digerido con madurez sus tragedias, las más cercanas y las más lejanas (para no extenderme más, recomiendo leer
esta nota). Una de las tantas frases célebres del General Perón era
"Lo mejor que tenemos es el pueblo", y si él hubiera vivido estos días la habría ratificado en plenitud.
Eso sí, la visión histórica que predominó en los mensajes oficiales, explícitos o implícitos, no me gustó para nada. La reivindicación de próceres de toda América Latina (Tupac Amaru, Artigas, Bolívar, Morazán, Martí...) me parece justa y necesaria, no es ésa la cuestión (aunque Artigas apareció poco y asociado a la bandera uruguaya, que
no era la suya). Y que Solano López, pese a sus errores y megalomanía, simbolice el heroísmo del pueblo paraguayo, está muy bien. Tampoco me asocio a las viudas del Centenario, como las que expresaron sus lamentos en
Clarín y
La Nación (para leer visiones más equilibradas, recomiendo
esta de Mario Rapoport y
esta otra de Carlos Leyba).
Lo que me disgustó fue el aire a
"Billiken pignista" que impregnaba el relato oficial, y que exhibía como mayores (o únicos) próceres de Mayo a Mariano Moreno, Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo (con un lugarcito para Manuel Belgrano). No es que éstas no sean figuras dignas de ser recordadas y homenajeadas, sino que me irrita que se los exalte como héroes máximos de una versión de la Historia que yo llamaría un mitrismo "progre".
¿Por qué mitrismo "progre"? La visión histórica que parece querer transmitir Felipe Pigna (y que puede escucharse en el programa
Bicentenario o en
el del mismo Pigna, ambos por Radio Nacional) tiene a mi entender dos características de la corriente historiográfica implantada a fuego por don Bartolo, a saber:
- La preponderancia de "hombres esclarecidos" y "vanguardias iluminadas", por sobre el análisis de los procesos históricos y los representantes de las fuerzas sociales y económicas en pugna. En particular, las corrientes populares más profundas y auténticas.
- El enfoque "puertocéntrico", según el cual Buenos Aires, portadora de los ideales de la civilización europea, disponía del derecho a tener bajo su dominio al Interior atrasado e ignorante. El matiz "progre" está dado p.ej. por el concepto pignista de que Moreno tenía razón al oponerse a incorporar a los delegados del Interior a la Junta, porque éstos eran "conservadores" y/o "reaccionarios" (como Saavedra, de paso).
Por supuesto que no tengo el menor interés de reemplazar esta visión por la mía propia (ni tampoco la posibilidad de hacerlo). Pero por lo menos quiero dejar algunos fragmentos de alguien que a mi entender, si viviera, lo dejaría a Pigna a la altura de un poroto. Me refiero a Salvador Ferla (que por lo que estuve viendo, también es ídolo del
blogger mediático del momento). Para el que no lo conozca, recomiendo el homenaje que le hizo a su muerte la revista Unidos (está en
Croqueta Digital, e incluye numerosos fragmentos de sus obras). De su
Historia argentina con drama y humor (1974) van algunos párrafos referidos al primer Boca-River de nuestros historiadores.
Los dos rivales"Saavedra y Moreno terminaron su brevísima actuación política enfrentados, y ese enfrentamiento se nos presenta como la primera antítesis de nuestra historia, veraz como hecho pero planteada en términos totalmente falsos y ocultadores del conflicto verdadero.
¿Quiénes eran y qué eran Saavedra y Moreno?... A pesar de sus disidencias, y de la oposición total en que los colocaron primero sus adictos contemporáneos y luego los historiadores, los dos prohombres tienen sólidos lazos de unión que hace imposible separarlos de una manera absoluta. Ninguno de los dos perteneció al grupo promotor de los sucesos de mayo. Y los dos se convirtieron, a partir del 25, en las figuras principales del movimiento. Hasta que la presencia en Buenos Aires de los diputados provincianos produzca la primera crisis de gobierno, Moreno y Saavedra comparten solidariamente los pasos más trascendentes dados por la Junta. A saber: envío de expediciones al interior, desconocimiento del Consejo de Regencia, expulsión de Cisneros, destitución de los jueces de la Real Audiencia, fusilamiento de Liniers, política con Inglaterra. Si el presidente respaldó todas esas graves decisiones no podía expresar una tendencia conservadora, salvo en la medida en que la expresara toda la Junta, o que a esas resoluciones se las despoje arbitrariamente de todo sentido revolucionario.
Ambos pertenecen a la burguesía porteña. Saavedra comerciante y miliciano. Moreno abogado. Los dos tienen como significativo dato biográfico común una acuciante ansiedad de prestigio que sólo se logra con una fidelidad plena al grupo social, y con una actuación libre de toda sospecha de infidelidad potencial. En este sentido Saavedra no es hombre de confianza, y su consagración presidencial ha sido una imposición de las circunstancias.
Sin Saavedra no había 25 de mayo, por la ruptura de la unidad militar. Era el presidente obligado, pero con características negativas para la burguesía: provinciano, plebeyo y con chance de heredar la popularidad de Liniers y convertirse en líder, todo lo cual lo hace un hombre peligroso. Y, aunque ese peligro lo atenúa su falta de ambiciones, no por eso la burguesía puede bajar la guardia y desprevenirse. Comienzan a manifestarse los tres tabúes sacros de la élite porteña:
las provincias, la plebe y el liderazgo, y en mérito a esos tres tabúes esa élite se dedica desde el primer momento a suscitarle un rival dentro de la Junta, el Dr. Moreno con quien tiene afinidades profundas y quien jamás podrá ser ni filoprovinciano, ni filoplebeyo ni líder popular.
El doctor Moreno es sólidamente aristocrático y europeísta, por lo cual se puede confiar razonablemente en utilizarlo como instrumento en la seguridad de que sus inclinaciones neojacobinas no saldrán nunca del plano literario y no lograrán vencer el peso de su firme ubicación social. La inteligencia al respecto es aguda.
El carácter provinciano y plebeyo de Saavedra, constituye un peligro mayor que el neojacobinismo ideológico de Moreno, fatalmente destinado a ser inocuo, por no empalmar precisamente con lo provinciano y lo plebeyo.Saavedra es un hombre de orden, totalmente ajeno a la idea de la democracia, y Moreno tiene una confusa e indefinida tendencia a la democracia ideológica. Pero
el instinto de conservación de los grupos oligárquicos no se equivoca: el peligro democrático está en la promiscuidad plebeya de Saavedra y no en las elucubraciones teóricas del solitario intelectual Moreno. (En 1945 la oligarquía detectó fácilmente el peligro que representaba el coronel Perón alternando con dirigentes sindicales y no sintió inquietud alguna por las ideas de avanzada de los hermanos Ghioldi o de Alfredo Palacios). Pensara como pensara, Moreno pertenecía al ámbito de la "civilización" y Saavedra actuaba en una zona marginal a la "barbarie". (...)"
El "numen" de mayo"(...)
¿Aspiraría el rey a que viviésemos en la misma miseria que antes y que continuásemos formando un grupo de hombres a quien un virrey puede decir impunemente que han sido destinados por la naturaleza a vegetar en la oscuridad y el abatimiento?..." Moreno piensa que el amado Fernando no puede pretender eso, y sugiere con estas disquisiciones que la solución está en la independencia americana bajo el cetro de la monarquía española. Lo cual no es una mala idea. Cuando cita en su apoyo el
Contrato social de Rousseau, no lo hace en función de la democracia sino del pacto constitucional que debe ligar al monarca con sus súbditos. Eso sí, en el "plan de operaciones" si es que realmente fue escrito, son jacobinos el terrorismo y algunas proposiciones como la nacionalización de las minas y la confiscación de las grandes fortunas. Pero en realidad su republicanismo, lo debió expresar en tertulias con su reducido grupo de amigos, hasta entusiasmar a Domingo French y otros que fueron sus partidarios y sostenedores.
Ese jacobinismo no despertaba resistencias en la burguesía portuaria porque al faltarle base social de sustentación, al faltarle el "demos", carecía de toda posibilidad operativa y estaba destinado, incluso contra su voluntad, a ser simplemente jacobinismo de salón, como el indigenismo. La burguesía estaba sí muy en guardia respecto de dos realidades subversivas bien tangibles:
la plebe y las provincias, o sea las entidades que constituían el sujeto revolucionario, y que para ella paradójicamente eran los elementos de resistencia al cambio. Con ese fin lo enfrentó con Saavedra e inventó un conflicto ideológico para consumo de los jóvenes iracundos de entonces... y de los historiadores.
Surge así el primer mito de nuestra historia. Saavedra conservador. Moreno revolucionario. ¿Conservador de qué?... ¿Revolucionario de qué?... No conozco un solo proyecto de Moreno, social, político o económico, que haya sido vetado, impugnado u obstaculizado por Saavedra. Éste, que había aceptado el fusilamiento de Liniers como una necesidad política, se negó al asesinato de los miembros del Cabildo que Moreno propuso cuando se enteró de que habían jurado en secreto fidelidad al Consejo de Regencia. ¿Es eso oposición a un programa revolucionario?... Salvo el terrorismo, Moreno no presentó nunca proyectos que el reverendo Gregorio Funes a quien Ingenieros define caprichosamente como la antítesis de Moreno, no pudiera suscribir.
Moreno no formalizó nunca propuestas que afectaran a la Iglesia, como la reforma eclesiástica de Rivadavia, por ejemplo. Y Funes y todos los clérigos que apoyaban el cambio, eran revolucionarios en cuanto liberales, en cuanto constituían el ala renovadora y progresista de la Iglesia. Como serían liberales Artigas, Güemes, Bustos y Pancho Ramírez. Todos estaban influidos por la filosofía del siglo en sus tres vertientes: inglesa, norteamericana y francesa.El liberalismo es el común denominador de los personajes de la época; el punto medio entre el conservadurismo colonial y el extremismo republicano. Y la antítesis Moreno-Saavedra no se puede dimensionar ideológicamente.
Es la primera manifestación del conflicto profundo entre Buenos Aires y el Interior, el primer choque entre civilización y barbarie. Saavedra es conservador en cuanto expresión popular, americana, nativa, aunque propugne la república. y Moreno es revolucionario incluso proponiendo la monarquía, porque representa lo europeo, lo antiespañol, lo no americano.
Es difícil entender por qué el europeísmo porteño ve en las provincias y en la plebe elementos de resistencia al cambio, teniendo, como tiene, planes de signo progresista y existiendo el antecedente de que esos elementos han sido los protagonistas de las rebeldías históricas al régimen colonial.
La respuesta está en el complejo de barbarie de la burguesía portuaria, que niega avergonzada lo americano y hace planes de trasvasamiento racial. Treinta y tantos años después el ministro Guizot explicaba a la Asamblea Francesa que existen en la Argentina dos partidos, uno "europeo" y otro "americano". Este roce entre Saavedra y Moreno fue la primera manifestación de esa curiosa dualidad."
Historia argentina con drama y humor, Salvador Ferla. Biblioteca del pensamiento nacional, Peña Lillo - Ediciones Continente, Buenos Aires, 2006; capítulo
"Mayo transfigurado", p. 147-153.
La verdad, yo extraño enormemente el apasionamiento, la irreverencia y la agudeza con que Salvador Ferla encaraba nuestra historia.
P.S.: de paso, acá quiero recordar un post acerca de las diferentes miradas sobre la Historia, de
un blog al que también se lo extraña.