puedo decirlo abiertamente, sin orgullo ni vergüenza: no participé para nada en los sucesos de diciembre de 2001 ni en sus secuelas asamblearias y demás yerbas (ojo, tampoco me dediqué a manguerear a los manifestantes, como alguna vez contó que hizo Rollo). Nunca supe bien si porque no tenía plata en el corralito, porque el caceroleo me hacía acordar de las señoras chilenas pidiendo el derrocamiento de Allende, porque ya estoy crecido para esos trotes, o por qué corno. Sin embargo solía hacerme la pregunta: ¿hubo que esperar a que el país llegara al borde de la desaparición para salir a la calle? Más de una vez estuve tentado de decirle a algún asambleísta exaltado: macho, se acordaron tarde, ya se llevaron todo (a propósito, ¿alguien recuerda al personaje del arqueólogo Helmut Strasse, que hacía Tato Bores en 1992? qué profeta).
No soy un lector habitual (sino más bien excepcional) de Perfil. Pero me enteré de que hace unas dos semanas salió ahí un artículo de Nicolás Casullo que provocó cierto revuelo. Cuando lo leí me dije: eso es lo que pienso yo (que es lo mismo que pensaba hace cinco años). Listo, ya estoy justificado. Adelante, maestro.
Frío en febrero: la media clase media
por Nicolás Casullo
Por ese tiempo, un amigo –hoy trabaja en Perfil– solía pasar a buscarme por casa y desayunábamos a la vuelta, en Bustamante y Córdoba, para referirnos, entre medialunas crocantes, al gentío insurgente y cacerolero en busca de sus depósitos expropiados por Domingo Cavallo. En aquellos encuentros para el café con leche, mi amigo me contaba cómo, por las noches, asistía a algunos de los “soviets” de Almagro y más o menos se aburría, aunque interesado en una vecinita exaltada al escuchar cómo un forastero llegaba al barrio-barrio, un desconocido del PO que aparecía siempre puntualmente a las 20 y 45 escurriéndose entre la ronda de asambleístas para pedir la palabra y proponer la expropiación del comercio exterior y plantarse duro frente al imperialismo desde Argentina y Afganistán, mientras el abuelo del quinto “B” planteaba aprobar que todos se conocieran un poco mejor a través del amor.
Mi amigo pensaba, con respecto a la vecinita, que tenía chance porque el trosco era rubiecito y entrador, pero latoso; entonces me pedía letra para retrucarle delante de ella. Por ejemplo, con la interpretación de la teoría leninista del eslabón más débil: calculaba que eso era suficiente porque la piba parecía una iletrada en cuestiones marxistas y más inclinada al arte joven. Yo me había acercado algunas veces de ese enero a la asamblea de Scalabrini Ortiz y Santa Fe a charlar con un par de psicoanalistas amigos que habían quedado varados en Baires por escasa capacidad monetaria, retrasando su viaje a Cariló para escuchar –en la disciplinada ronda de la esquina– sobre dietas y pesos corporales nocivos en la voz de un cotizado homeópata que regalaba su capital médico, gracias a la impericia gubernamental de De la Rúa.
Mi amigo me hizo recordar aquella nota que escribí en medio de ese incendio estival de 2002, mientras mis amigos se extasiaban pergeñando artículos y columnas sobre el pueblo clasemediero capitalino y suburbano que, por fin, despertaba de su letargo frente al sistema capitalista opresor y se ponía del lado de las mayorías hambreadas de América latina. Mi idea había sido semblantear a vuelo de pájaro –como si retratara a mi vieja y numerosa familia de antaño– la genealogía de esa querida gente, de pronto soliviantada contra los bancos y los diputados. En especial, recuerdo, contra los diputados formoseños. Aquí va parte del texto escrito bajo el título “Qué clase mi clase sin clase”:
"La dificultad para dar cuenta de los elementos que componen la encrucijada argentina termina convirtiéndose –en nuestras intensidades mentales y café de por medio– en la tentación cotidiana de encontrar cada quince minutos y sin mayor dificultad, el enigma revelado de lo nacional que nos hace. Esto es, descifrar después de cualquier noticiero de estos días –con el resto de saliva que nos queda y haciendo que miramos la ventana cuando ya no miramos nada– los secretos increíbles y finales del ser argentino, desde una divagación reduccionista y apenada por el papelón ante los ojos del mundo.
Así es, se trata de autoorientarnos en un presente tenebroso, teniendo claro únicamente que nuestra inspiración se agiganta cuando nos topamos, de tanto en tanto, con el protagonismo de los descuajeringados ‘segmentos’ de clase media. Representantes diversos, sobre todo de la capitalina, con sus protestas y cacerolas en las calles del estío y diciendo al resto de la familia –después de agarrar la champañera y un tenedor–, salgo y vuelvo; voy a voltear a un presidente, déjenme la cena arriba de la heladera. En ésa estamos. Digo, de pronto encontrarse no ya con Walter Benjamin o Michel Foucault sino persiguiendo al arcano cultural de tía Matilde.
Si uno hace historia de esta clase media, historia barata, que no cuesta mucho, gratis, diría, cuando tenemos el sueldo encanutado, podría argumentarse: una clase media que viene de un radiante y a la vez penumbroso viaje. Viene desde aquella su ingenua estación inaugural de los años 50, donde él se puso el sombrero y la corbata con alfiler, ella la permanente y la pollera tubo, y ambos salieron casi virginales pero envenenados a festejar en la Plaza de Mayo la caída de Perón al grito de ‘no venimos por decreto ni nos pagan el boleto’. Cancioncilla tan escueta como cierta, interrumpida por saltos en ronda a la Pirámide para entonar ‘ay, ay, ay, que lo aguante el Paraguay’, sin ningún tipo de grosería ni mala palabra con las que hoy se luce cualquier animador de pantalla, pero nunca mi padre.
Después, la clase volvió a meterse en casa para advertir, con menos recelo, que los morochos sobrevivían a todos los insecticidas ideológicos y censuras, y para dedicarse no sin cierto cansino asombro a departamentos en consorcios, fiats en cuotas y palmitos con salsa golf y rosados. Recién a fines de los ‘60, principios de los ‘70 el gran estamento medio recibió la primera monografía fuerte a componer, de la cual culturalmente no se repuso nunca jamás, para entrar en cambio en el jolgorio y la confusión liberadora de distintos eros. Fue cuando los hijos, ya grandulones, arruinaron cada cena o almuerzo dominguero con la ‘nacionalización de las clases medias’, al grito, en el comedor en L, de: ‘Duro, duro, duro, vivan los montoneros que mataron a Aramburu’.
Tamaña reivindicación de arrabaleros no estaba en los cálculos de la clase media blanca de abuelos migradores, pero nadie se arredró en la cabecera de las mesas ni escurrió el cuerpo en la patriada –hay que admitirlo–, aunque apenas entendiese la metamorfosis de la nena que además copulaba en serie con novios maoístas, peronistas y con dudosos nuevos cristianos. La cuestión era la liberación de la patria frente a una vergonzosa dependencia al imperialismo, también tirarles flores desde los balcones a las columnas infinitas de la JP que gritaban ‘paredón’; y votar sin vacilaciones, en marzo del 73, a ese candidato cuyo lema en los carteles decía: ‘Ni olvido ni perdón, la sangre derramada no será negociada’.
Tiempo y silencio le costó volver a salir otra vez a la Plaza después de esa canita al aire. Prefirió desde el '76 salir a Europa, a Miami o a la frontera del norte misionero en largas columnas de autos compradores de TV a color, al grito desaforado en los embotellamientos de ‘Argentina, Argentina’, tal vez porque también en colores habían sido los goles de Kempes. Sin duda se trataba ya del imaginario de una clase más bien desquiciada pero no culpable del todo: en historiografía todas las conductas colectivas no tienen un psicoanalista sino la justificación de los contextos. Regresó a la Plaza, emocionada y agradecida por no escuchar más sirenas policiales ni rumores sobre la casa de la esquina, para vociferarle presente con banderitas argentinas al beodo general de las Malvinas con un resto patógeno del nacionalismo de los '60-'70 oliendo a alcanfor, para pensar que los chicos, allá en el sur bélico, eran como los del exilio o los que seguían en cosas raras: era fatalidad, violencia, guerra, delirio, caminos ciegos de la multitud en la plaza que siempre le pusieron, a la clase, la piel de gallina emocionada. Dulce y patriota tilinga.
Es una clase, entendamos, que no descarta ni parte en dos nunca las aguas. Que las amontona, sin decidirse por ningún telos de la historia. Los acumula escondidos en el placard como cartas de otro novio, no del marido cuando joven. Coleccionista histérica y siempre arrepentida: así apuntan algunos sesudos que la estudiaron por años. En el '83 caminó las calles con los jóvenes de peugeot y boinas blancas apostando por la vida radical frente a un peronismo cadavérico cadaverizador. Festejó, danzó, cantó, se olvidó de sí misma y sus años recientes. Más tarde mandó a los más jóvenes a las plazas de la memoria de la muerte, pero ya no pudo relatar su sencilla biografía como sucedía en los '50 y '60, sino sólo fugazmente, a retazos: ¿qué, cómo, cuándo, dónde estoy, estuve, no estaba, quién, ella, no, yo? ¿Hasta Ezeiza caminando, papá? ¿Y vos qué hiciste ese día, abuela? ¿Y dónde murió el tío?
Una última vez salió la ingrata con el gorro frigio, en absoluta dignidad y defensa de los valores señeros de una crónica tan patria como esquiva. Gritó, entonó, puteó como siempre, pero justo ese día empezaron a decirle canallescamente pura verdura: la casa está en orden, festejen tranquilos las pascuas. Al otro día nadie confabuló, nadie se reunió a decidir, no se conoció un solo panfleto que resumiese el programa nacional clasemediero, pero lo cierto es que no volvió a vérsela junta, sobre el asfalto, por quince larguísimos años.
Ella es entonces como napas inclementes de ella misma. Como subsuelos abollados de sus gestos unos contra otros. Como recuerdos surcados por lombrices. Como una maroma amontonada de liberación nacional, Evita socialista, deme-dos, plazo fijo, abajo Holanda, la tablita, el miedo, algunas locas de la plaza, piratas ingleses, son argentinas, nos los representantes de la nación, democracia, aparición con vida, si se atreven incendiamos los cuarteles, están asaltando las góndolas, cerrá las celosías, espiá por la ranura, ¿qué pasa, mi amor?, ¿son los cabezas otra vez? Como amasijo, un día finalmente le llegó el cansancio en el alma. Que es la venta del alma, dicho de otra forma.
Para colmo, se moría la clase obrera, testigo de todo para el día del Juicio Final. Para colmo, se vendió el país, el peronista Menem instrumentó la utopía y pesadilla: la convidó, la invitó, la enajenó, la cosificó según Marx, la subyugó “uno a uno”, remató una vieja nación coronada su sien, liquidó identidades, lenguaje, nombres, pequeñas tradiciones, recuerdos, ideología. Y tuvo en esa clase media uno de sus buenos soportes simbólicos, concretos y votantes, cuando la ilusionó de que no existían más ni peronistas ni gorilas, ni izquierdas ni derechas, ni arriba ni abajo, ni ricos ni pobres, ni primero ni tercer mundo. Cuando ya no existían tampoco políticos sino sólo la promesa de bancos siempre abiertos para cualquier hombre de bien. Y para que nada de eso se tocase, para que nada torciese el espejismo ni el rumbo, el hombre-nada fue votado por la clase: Fernando.
Ahora vienen los sociólogos exitistas o agoreros de siempre. Intelectuales. Apuntan: clase media heroica en las calles anulando la dieta de los diputados de Formosa como salida histórica para toda América latina. Clase media corajuda, pueblo irredento de las cacerolas con las cabezas de los nueve delincuentes de la Corte adentro. Clase media volteadora a ollazo limpio de gobiernos impostores que parecían eternos. Clase media puta, nieta legítima de sus abuelos tanos y gallegos angurrientos de morlacos, dicen. La Argentina únicamente valió si te daba guita, después no existe: así dicen de la pobre clasecita, ahora a los alaridos frente a la Rosada y rodeada de temibles saqueadores casi en pelotas. Porque salió otra vez a la calle, por fin. Acorralada. A corralito y lanza en mano, esencialmente. Ahí anda embistiendo. El enemigo son los políticos. No, es la izquierda. No, los corruptos. No, es la petrolera. No, es el populismo y la demagogia. No, son los bancos. No, son las empresas privatizadas. No, es el liberalismo. No, son los gallegos imperialistas como en 1810. No, son los negros peronistas otra vez en la Capital. Anda desorientada la pobre, pero soliviantada como nunca.
La propia historia que relato –antojadiza, falsa, liviana, inoportuna– devela el interesante claroscuro de la clase analizada. Sus extrañas medias tintas. Sus románticas luces y sombras espirituales. Sus insondables claros de luna. Sus materialistas intracontradicciones objetivas, diríamos allá por 1972, donde todo era salvable. Ahí está, cenicienta y ramera con su fuerza y su talón de Aquiles. Llama a las revoluciones pero un plazo fijo la embota como niña enamorada adentro de un granero. Ahora su lógica navega al compás de movileros descerebrados, cámaras amarillas de Crónica TV, al ritmo de su justa furia por dólares encarcelados, por su real hartazgo de una clase política que nada hizo cuando el país desapareció, sino que casi se fue con él.
A lo mejor, algún día, pueda volver a contar su biografía. Igual que antes, allá por los '50, cuando no había salido del patio de magnolias."
Esta nota cayó tan mal en el universo periodístico cualunquista y protofascista afectado por el corralito que desde canales de cable y radios ignotas me llamaron para entrevistarme, así como desde el territorio intelectual, artístico, académico, universitario, y de la izquierda socialdemócrata y marxista acérrima. Quedé solo en el mundo y hacía frío en febrero. Aducían que le faltaba el respeto biográfico al nuevo sujeto antiglobalizador. La salida abrupta del modelo menemista, así como encontró una estampida contra los bancos posdolarizados, despertó en el campo cultural pensante una larga sesión eroticopolítica por la cual el intelecto nacional bienintencionado eyaculó una suerte de goce postergado en memoria de las “bases” protestatarias, luego de tanto uno a uno anestesiante. Y si bien esos meses de furia y rencor contra el modelo fracasado que los traicionó vilmente le cambiaron el rostro a muchísimos porteños y conurbanos, si bien ese tiempo transformó la política en una coctelera, la desfondó, sigue sacando a “irrepresentados” a la calle casi todos los días. Lo cierto es que en cuanto al carozo ideológico, al año y medio todo volvió a ser pensado como siempre.
De todos lados llovieron críticas a mi nota, críticas que sostenían que en Buenos Aires la fraternidad social iba en serio y se había acabado una Argentina porteña histérica y conservadora. Que un nuevo reino patrio nacía desde cada propiedad horizontal en rebeldía, desde cada una de las reuniones ampliadas de consorcios unidos. Que lo anarco, lo ácrata, el contrapoder y la contrapolítica de los sectores medios obligaban a llamarlos ahora de otra forma, desde el momento que se abrazarían con los piqueteros, con los niños pobres, con los transexuales, que entenderían los males sociales y plantearían un amplio espíritu solidario, socialista, humanista y progresista frente a cada problema en relación con el feminismo, con la seguridad ciudadana, el aborto, la educación sexual, las condiciones carcelarias, el delito de menores: una post clase, en fin, que estaba dispuesta en Recoleta, Olivos, Palermo y Núñez a hacer del trueque de repostería casera por ropa usada su forma definitiva de vida, le fuese como le fuese.
Amigos y no tan amigos, articulistas de libelos rojo subido, amantes del subcomandante Marcos, lectores de Toni Negri y John Holloway, traductores de Paolo Virno, fervorosos peronistas, peronachos desilusionados para siempre y gorilas desde las ramas más altas de los árboles vieron en esa embestida de cacerolas y asambleas un gran caleidoscopio imaginario que contenía desde la resistencia a las cuartas invasiones inglesas hasta el último cordobazo obrero, disfrazado ahora al calor del estío. Recuerdo: algunos pidieron silencio porque estaba hablando “el pueblo de uno”, que en todo caso era más cordial que los “cabezas” que te pueden salir con cualquier cosa con dos tetrabrick adentro; otros soñaban que la caída de “Chupete” Kerensky era el momento bolchevique elucubrado desde 1919; y también estaban los que celebraron el fin definitivo del peronismo y la viabilidad de un gobierno de vecinos de Colegiales y Belgrano, para hacer frente al mundo globalizado y guerrero de Bush. Aparecieron los que saltaron de la derecha del Frepaso a pedir una asamblea constituyente que destituyese de inmediato los tres poderes históricos de la república; también los que veían en Acoyte y Rivadavia arrozales con vietnamitas escondidos, la silueta de Franz Fanon en medio de una tormenta de arena en Argel, la democracia ateniense todos con camisón blanco y platicando en Parque Centenario, las nuevas formas místicas del contrapoder en manos de peligrosísimas amas de casas violentadas por los dólares encanutados, o los consejismos proletarios de Gramsci en el Turín de las revueltas.
—Gente grande, y mirá lo que escriben– decía mi amigo, mientras le daba al café con leche, a veces con tostadas y sin dejar de pispear los diarios.
Ojalá hubiese sido algo de eso. Pero no era algo de eso.
¿Me entiende usted?
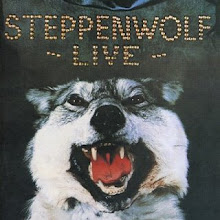

2 comentarios:
Uste pone la reflexion con sentimiento. A uste Laclau lo va a excomulgar.
No se preocupe mi amigo, no me asustan excomuniones ni bultos que se menean, jajaja!
Un abrazo.
Publicar un comentario