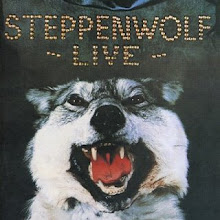Parece que algunos pájaros de mal agüero y aves de rapiña (suelen ser los mismos) que revolotean por la City, anduvieron agitando en estos días el fantasma del
Rodrigazo. No sé qué asidero racional puede tener extrapolar la situación de 1975 a la actualidad, pero es seguro que ese episodio histórico está bastante olvidado (salvo por su resonancia de catástrofe), sobre todo en lo referido a las circunstancias en que se produjo y las consecuencias que tuvo.
Por eso, creo que es un momento adecuado para traer un fragmento del libro
"El Rodrigazo, 30 años después - Un ajuste que cambió al país" de los periodistas
Néstor Restivo y Raúl Dellatorre. Leyendo
este artículo que rescata El Historiador cualquiera diría que al Ing. Rodrigo le fallaba alguna que otra sinapsis, sin embargo el libro de Restivo y Dellatorre demuestra que su plan fue brillantemente diseñado y ejecutado (claro que su verdadero cerebro fue el
Ing. Ricardo Zinn) y que dividió en dos la historia económica del país.
Es mucho el jugo que se le puede sacar a este libro, p.ej. por los datos que aporta sobre el acercamiento de José López Rega (a) "El Brujo" con el Consejo Empresario Argentino presidido por José Alfredo Martínez de Hoz (a) "Joe". O el fanatismo y la frialdad que ponía Zinn en su tarea (sus frases "esto es una guerra" que repetía durante su breve gestión, o "este hombre va a salvar al país" señalando un libro sobre ciencias ocultas del Brujo, son de antología). Aquí traigo solamente la Introducción (descontando el permiso, y si no, el perdón de los autores), donde se encuadra al Rodrigazo dentro de un proceso de transformación económica regional y mundial. De paso, va como un aporte al debate que siguió a
este excelente post de Luciano en Artepolítica.
El Rodrigazo, 30 años despuésIntroducciónEn junio de 1975 millones de argentinos fueron testigos de un cambio dramático. Pero la magnitud de sus consecuencias recién iban a visualizarse mucho tiempo después. El mega-ajuste devaluatorio que se conoció popularmente como Rodrigazo "corrigió" de tal modo los precios de la economía que, en el contexto de cambios mucho más amplios en la estructura económica y social local, regional y mundial, partió en dos la historia económica nacional.
El país atravesó por varios ajustes, algunos con shocks, otros graduales, que supusieron pérdidas patrimoniales para las mayorías y ganancias para pequeños grupos privilegiados, sobre todo en las últimas tres décadas. Pero el Rodrigazo no sólo inauguró esa serie infausta sino que tuvo la singularidad de quebrar el modelo de país que había regido en los anteriores 30 años.
Veamos el contexto regional y global. Entre 1971 y 1976 América Latina dio vuelta una página de su historia. En esos años, su geografía se pobló de dictaduras, de sangre y de terror, como nunca antes. Para 1976, las situaciones de dictaduras reaccionarias eran casi la regla en América latina. Las había en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Haití y Granada; en buena medida también en la República Dominicana y Honduras y, bajo una fachada civilista, en Colombia (Cuevas, 1984).
Hubo, por cierto, factores nacionales que en cada caso empujaron a esa situación. Pero no puede haber dudas del peso decisivo de un contexto económico mundial que tejió esa realidad. Ya en 1964 y 1966 la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada en Latinoamérica por Estados Unidos había sido reflejada en dos experiencias fuertes, con las dictaduras en Brasil (la dictadura del general Humberto Castelo Branco) y Argentina (el Onganiato) y en los llamados Estados burocrático-autoritarios (O'Donnell, 1986); pero la ofensiva general se produciría en el transcurso de la década siguiente.
El capitalismo mundial había tenido en la posguerra su edad dorada. Esa etapa se tradujo en altas tasas de rentabilidad para las empresas y también buenos indicadores sociales con la expansión del Estado de bienestar. Pero si a fines de la década de 1950 la tasa de ganancia media era del 40%, veinte años después había caído al 10% (Abalo, 1989, y Shaikh, 1999). Y en torno a 1968 el sistema dijo basta. Desde entonces la
Comisión Trilateral, con plumas como la de Samuel Huntington, empezó a hablar de "exceso de democracia" y a alentar la reacción conservadora, primero en el Norte y, hacia la década de 1970, en el Sur (Dos Santos, 1987).
Para quienes observan los ciclos largos de acumulación capitalista, allí arrancó -la ruptura del compromiso monetario de Bretton Woods para liberar el dólar por parte de EE.UU., en 1971, y la crisis petrolera, en 1973, no fueron causas sino síntomas- la fase de caída luego de la expansión de posguerra, caída verificable en las tasas de ganancia empresarias y en las de crecimiento económico, que nunca lograron recuperar el período dorado 1945-1975, mucho menos durante el neoliberalismo de fin de siglo (Maddison, 2001).
En el capitalismo de posguerra había predominado el modelo keynesiano de desarrollo, que en Latinoamérica tomó la forma de las ideas estructuralistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con el énfasis de la acumulación en el mercado interno, la sustitución de importaciones y el Estado benefactor. En Argentina en particular, esa industrialización sustitutiva tuvo dos tendencias diferenciadas en cuanto al tipo de distribución del ingreso: una hacia bienes "suntuarios" y otra, más distribucionista, hacia el consumo masivo (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 2004), justamente la que se derrumbó en 1975-1976.
Con la crisis de rentabilidad, y después de algunos años de disputa por el modelo a seguir para recuperar el proceso de acumulación, en el Norte empezaron a desandar el camino keynesiano Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Helmut Kohl. Y en el Sur operaron, contra experiencias nacionalistas o de izquierda que buscaban otra salida a la crisis -los gobiernos de Allende en Chile, Cámpora/Perón en Argentina, Torres en Bolivia, Velasco Alvarado en Perú o la creación y ascenso del Frente Amplio en Uruguay, entre otros-, los golpes de Estado, con los militares como arietes de las fracciones financieras y extranjerizantes de los capitales locales.
América Latina, en ese contexto, empezó a transitar por un reformateo para que recuperaran márgenes de ganancia los dueños del capital y, como ocurrió en otros cambios de ciclos largos, el que alumbró terminó siendo más concentrador y centralizador que el anterior. Lo pagaron con sus vidas decenas de miles de latinoamericanos.
Este marco general no puede desconocerse. Las economías nacionales son parte de una economía global, con su estructura productiva, circulación de mercancías, vínculos financieros, etc. (Caputo, 1999). Y también con sus factores de poder. Argentina no podía ser la excepción, más cuando el capital extranjero era un actor central en el proceso industrializador de posguerra, sobre todo en los sectores más dinámicos (Rapoport, 2000). Por eso los cambios de ciclo y modelo en el capitalismo, que incluyen mutaciones tecnológicas, intentos de recomposición de márgenes de ganancia y disputas de hegemonía, nacionales y globales, se entroncan, más allá de factores locales, con fenómenos más amplios.
En esa medición de los ciclos y en el tránsito en forma de crisis de un modelo de desarrollo y acumulación a otro, hay hechos puntuales. En el caso argentino, nuestra hipótesis es que quizá en mayor medida que en el quiebre institucional de marzo de 1976, la inflexión debería buscarse en aquel junio de 1975 del Rodrigazo, cuando el gobierno, después del vacío de poder en el que había caído tras la muerte de Perón (1º de julio de 1974), un año antes, tambaleaba en medio de una gestión inusualmente caótica y en un clima de violencia brutal, alimentado por la disputa entre facciones del peronismo.
Hubo una Argentina transformada de raíz por esa experiencia. Se pueden discutir las razones, pero los datos son incontrastables. Una Argentina en la cual, antes de 1975, la brecha entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad era de 12 veces, distancia que fue progresivamente incrementándose hasta llegar a las 29 veces en 2004. Una Argentina en la que, desde 1975 y según cifras oficiales del INDEC, los argentinos de clase media y baja perdieron entre 15 y 40% de su participación en el ingreso (Equis, 2004). Un país que cuando ocurrió el Rodrigazo tenía un desempleo irrisorio de 2,3% y que no había conocido tasas superiores al 6% luego de superada la crisis de 1930. Un aparato productivo en el cual se agudizó la concentración de la industria (pasó del 18 al 25% en la posguerra a 46% hacia fines de la década de 1990 -Schorr, 2004) y que después de haber triplicado el valor agregado por la industria entre 1949 y 1974, en los siguientes 25 años lo hizo en sólo 10% acumulado (Schvarzer, 2001).
Una Argentina cuyos sectores dominantes tenían en el extranjero capitales por menos de 3.500 Mu$s, contra más de 100.000 Mu$s treinta años después (Basualdo, 2000). Un país, al fin de cuentas, que por más de tres décadas, antes de 1975, había vivido casi con virtual pleno empleo, seguridad social, expectativas de ascenso social favorables, educación integradora, cohesión de la sociedad. Y que en las tres décadas que vinieron después vio disminuir 0,12% promedio anual su PBI real por habitante (Leyba, 2003), un acumulado de 23% entre 1975 y la crisis de 2001, y achicar 52% el salario real (IDEF/CTA, 2002).
Es verdad: en las décadas de 1950 y 1960, en términos relativos, Argentina se estancó o retrocedió frente a otros países vecinos, particularmente los de modernización más tardía, como Brasil y México. También es cierto que en la fase de auge de la onda larga 1945-1975 hubo crisis institucionales y económicas, proscripciones políticas, ineficiencias estatales, injusticias sociales, inclusive terrorismo estatal y otros males. Pero es indudable que antes de 1975-1976 vivíamos en un país donde era más fácil para el conjunto vivir y tener proyectos, y que después llegó la larga noche que, como modelo, recién colapsó en 2001-2002... con final todavía abierto.
El Rodrigazo, creemos, fue el detonante para un nuevo estado de cosas. Y allanó el camino a la dictadura de 1976-1983 que se abriría paso para inaugurar otras tres décadas en las antípodas del modelo de acumulación anterior, en términos similares a lo que ocurrió en otros países en cuanto a la concentración económica, la marginación social y el privilegio por la valorización financiera, antes que productiva, del capital.
Muchos autores (Frenkel, 1980; Sevares, 1987; Schvarzer, 2001; Bonelli, 2004) han señalado que el Rodrigazo fue la antesala del programa económico de la dictadura instalada a partir de marzo de 1976 -que en lo económico agregó otras herencias malditas como la del endeudamiento externo, una de las claves de la nueva articulación subordinada del país al sistema mundial- y que el rechazo popular a aquel shock de junio de 1975 demostró a las fracciones dominantes del capital que iba a requerir de grados de violencia inéditos para alcanzar sus objetivos.
Curiosa o paradójicamente, el mismo partido político, el más grande movimiento popular de Argentina desde su alumbramiento en 1945 a la actualidad, fue el que sentó las bases del modelo inclusivo anterior y el que parió el cambio en 1975 (y lo profundizó al extremo en la década de 1990, hasta producir él mismo otro mega-ajuste colosal en el verano de 2002 para salir de la convertibilidad), sin que hasta ahora haya ensayado una autocrítica o un análisis a fondo sobre lo sucedido, igual que con el contexto represivo que acompañó al Rodrigazo.
El peronismo, se ha dicho, pasó de ser un actor fundamental en el proceso sociopolítico argentino a "terreno de batalla y botín para las sordas rivalidades entre sus supuestos aliados, a la vez que escenario para los abiertos conflictos de una lucha política cada vez más salvaje" (Halperín Donghi, 1994). Igual que otros sectores de la dirigencia nacional frente a sus propias responsabilidades, el peronismo, acaso hoy menos un partido que un modo de relacionarse con el poder, tiene una deuda no saldada con todos los argentinos y con su propia historia sobre los crímenes de la Triple A y sobre el shock económico de 1975, una alianza de terror y dominio económico que continuó exacerbada en la última dictadura y que se repitió en otros países durante aquel dramático cambio cíclico.
Referencias:
- Abalo, Carlos (1989), "Tasa de ganancia: crisis y ajuste en el capitalismo", revista
Realidad Económica, Nº 91, Buenos Aires.
- Azpiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo, y Khavisse, Miguel (2004),
El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80 (edición definitiva), Siglo XXI, Buenos Aires.
- Basualdo, Eduardo (1987),
Deuda externa y poder económico en la Argentina, Nueva América, Buenos Aires.
- Bonelli, Marcelo (2004),
Un país en deuda, Planeta, Buenos Aires.
- Caputo, Orlando (1999), "La globalización de la economía mundial. Principales dimensiones en el umbral del siglo XXI", coordinado por Jaime Estay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez, Editorial Purrúa, México.
- Cuevas, Agustín (1984), "El Estado latinoamericano en la crisis del capitalismo", en
La crisis del capitalismo. Teoría y práctica, de Pedro López Díaz (comp.), Siglo XXI, México.
- Dos Santos, Theotonio (1987),
La crisis internacional del capitalismo y los nuevos modelos de desarrollo, Editorial Contrapunto, Buenos Aires.
- Equis, Consultora, y López, Artemio (2004), "La caída de la clase media argentina", Buenos Aires.
- Frenkel, Roberto (1980),
Las recientes políticas de estabilización en Argentina: de la vieja a la nueva ortodoxia (mimeo), Pontificia Universidad Católica, Río de Janeiro.
- Halperín Donghi, Tulio (1994),
La larga agonía de la Argentina peronista, Ariel, Buenos Aires.
- IDEF-CTA (2002),
Shock distributivo, autonomía nacional y democratización. Aportes para la superación de la crisis de la sociedad argentina, Buenos Aires.
- Leyba, Carlos (2003),
Economía y política en el tercer gobierno de Perón, Biblos, Buenos Aires.
- Maddison, Angus (2001),
The world economy. A millenial perspective, OCDE, París.
- O'Donnell, Guillermo (1986),
El Estado Burocrático Autoritario, Paidós, Buenos Aires.
- Rapoport, Mario, y colaboradores (2000),
Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Ediciones Macchi, Buenos Aires.
- Schorr, Martín (2004),
Industria y Nación, Edhasa, Buenos Aires.
- Schvarzer, Jorge (2001), "La economía argentina: situación y perspectivas. De la economía 'cerrada' a la abierta. Dos grandes ciclos argentinos", en la
Gaceta de Económicas, Nº 11 de junio, Buenos Aires.
- Sevares, Julio (1987), "Un ajuste que hizo historia", diario
Clarín, 13 de diciembre, Buenos Aires.
- Shaikh, Anwar (1999), "Explaining the global economic crisis", en revista
Historical Materialism, Nº 5, Leiden.