Soriano y las costumbres de los tontos
Un grupo de fanas de San Lorenzo –no el club oficialmente ni su directiva sino la Subcomisión de Hinchas, que existe y labura– inauguró ayer, 25 de mayo, en una casa de dos plantas de Muñiz e Inclán, frente al predio donde estuvo el glorioso Gasómetro y ahora medra un polirrubro internacional, una biblioteca. Fue de mañana, hacía frío afuera en Boedo y estaba caliente el chocolate adentro. El acto fue sencillo y emotivo; el eje de las numerosas intervenciones fue el laburo realizado, el por realizar y la evocación del cuervo ilustre que –por decisión del tablón– le da su nombre a la biblioteca: Osvaldo Soriano. Nada más justo.
La oportunidad nos sirvió para recordar anecdotario y talentos múltiples del Gordo, cruzarnos con glorias veteranas y vigentes –el fugaz talento de Omar Higinio García, la contundente elegancia de Facundo– y en algún caso –el personal– repensar el sentido de estas bibliotecas de barrio, de pueblo, de esquina suburbana, que tanto han hecho y hacen a contrapelo, hoy todavía, por resucitar una tonta costumbre.
Es que según el viejo refrán –menos cínico que burlón– entre los lectores y frecuentadores de la palabra escrita se suelen detectar dos tipos de tontos: los que prestan sus libros y los que los devuelven. Me han tratado de tonto a menudo –y a veces con razón–, pero sólo me he sentido orgulloso de serlo cuando me consideraron miembro de esa cofradía: prestador y devolvedor, tonto al cuadrado.
Recuerdo que mientras otros muchachos se avivaban con una mujer mayor –era la época–, yo aprendí a ser tonto con otra, en la biblioteca pública de uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires donde me crié. Amable, recatada y miope hasta la parodia borgiana, la bibliotecaria, alma buena y minuciosa de cuyo nombre no puedo acordarme, me enseñó los rudimentos, las leyes de la tontería a los quince años. Ella hacía su papel, yo el mío; practicábamos una vez por semana, lo que tardaba en leer el libro que me llevaba prestado. Ese verano, el del sesenta o del sesenta y uno, me había comprado Cuentistas y pintores, una hermosa antología editada por Eudeba –Payró, Güiraldes, Quiroga, Mateo Booz, Barletta, Arlt, Borges, Cancela...– y buscaba libros de esos autores para seguir leyendo: Santa Fe mi país, Cuentos de Pago Chico, Tres relatos porteños, Los desterrados..., hasta que un día saqué del estante –me servía solo, revolvía– la edición de Anaconda de El jorobadito. Ahí, por primera vez la señorita bibliotecaria miró por encima de los gruesos anteojos y apretó los labios: Arlt no era para mí o yo no estaba todavía para Arlt, dijo o creo que dijo mi prestadora. Me lo llevé igual: y lo devolví a la semana, bien leído, claro. Los tontos de biblioteca sabemos que los libros están hechos para circular.
En buena lógica, se podría llegar a suponer que hay también dos tipos de vivos: los que no prestan los libros (suyos) y los que no los devuelven (los ajenos). Claro que no son bibliotecarios ni van a la biblioteca: juntan en su casa, cosechan en la ajena. Estiban y almacenan, compran por metro, forran y enfilan. Los libros de esos vivos no son suyos ni de nadie: están muertos. Los tontos aprendimos en la biblioteca –pese a ser tontos o precisamente por eso– que un libro es mío sólo cuando (y porque) lo he leído y aunque no duerma siempre en casa. Es su modo de vivir. Si no, está muerto.
En los años cincuenta y sesenta, en los pueblos donde me crié yo o se crió el Gordo Soriano que recordábamos ahí, no había una librería en serio. Sólo en el kiosco de revistas, en la papelería, asomaban algunos títulos nuevos, best sellers que ni sabían su nombre aún, clásicos “para el colegio”, esas cosas. Ni librerías de viejo ni nada para revolver. Ni mucha plata tampoco, como siempre, para comprar los pocos nuevos. Pero estaba la biblioteca, donde los tontos hechos y los pibes aprendices de tontos hacíamos la gimnasia semanal del toma y daca, llevo y traigo.
Ahora me doy cuenta, me di cuenta una vez más, este 25 de Mayo frío afuera y cálido de chocolate adentro, entre cuervos fervorosos: leer en biblioteca es como tomar mate, ese ir y venir, ese ritual de sacarle el gusto a la cosa y hacer lugar y tiempo para que comparta el otro. Exactamente así, maravillosamente así. Una tonta costumbre.
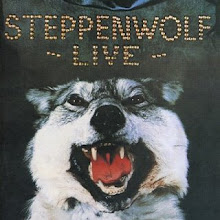

No hay comentarios.:
Publicar un comentario